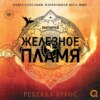Читать книгу: «Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación», страница 2
No es posible elaborar una filosofía de la imagen sin considerar de modo sistemático la filosofía del lenguaje (verbal). En la tradición occidental imágenes y palabras se han acompañado, recorriendo caminos paralelos, atacándose, negándose mutuamente, reflejándose o reforzándose entre sí. El amante de las imágenes es muchas veces un enemigo de la verbalización, o al revés: lo cual demuestra que imágenes y palabras se presuponen. Para bien o para mal, en Occidente las palabras han sido tal vez nuestra principal manera de decir las cosas; por eso, hay que empezar por ajustar cuentas con el lenguaje verbal.
La Segunda Parte (capítulos 4 a 8) se centra en las imágenes mismas:
a) La forma y la imagen. Busco delimitar inicialmente las nociones de “forma” y de “imagen”, así como las de “mundo de la imagen” y “vida de las imágenes”. Éstos son conceptos básicos, que irán apareciendo en el resto de la presente investigación.
b) La imagen como realidad sensible. Aquí se tratará de las imágenes como cosas materiales que pueden servir para conocer las demás cosas (materiales o no), o para pensar en ellas.
c) La imagen como realidad imaginaria o no sensible. El principal objetivo de esta sección será tratar críticamente el concepto de “imagen mental” y oponerle el de “intersubjetividad de la imagen”. Asimismo, se trata de rehabilitar a la imagen imaginaria como una vía legítima de conocimiento o como una modalidad compleja del pensamiento (sobre todo en la filosofía).
d) La postura dual de Occidente ante lo imaginario. Será un breve resumen de algunas posturas “en contra” o “a favor” de la imaginación.
e) La imagen arcaica. Es una reflexión sobre la validez de mirar hacia atrás, hacia lo que está antes (o después) de la imagen representativa.
La Tercera Parte (capítulos 9 a 12) llega al meollo de estas investigaciones: el estudio de la representación. Se divide en cuatro grandes temas:
a) El paso de la visión a la mirada. Se considerará qué diferencia puede haber entre ver y mirar, y se buscará aquilatar la dimensión hermenéutica del segundo. Ya desde aquí se abrirá una grieta en la teoría de la representación (que se irá ensanchando y profundizando): se atisbará la posibilidad de dar un paso que nos lleve de vuelta a la visión inocente, partiendo de la mirada.
b) El cuadrante de la representación. Propondré una tipología de las modalidades de la representación, que consiste básicamente en el cruce de dos ejes: el de la representación espacio-temporal y el de la representación sensible-imaginaria.
c) La representación como un paso: de la copia al signo y del signo al símbolo. Examinaré estos dos pasos de la representación, dando pie a plantear los límites de la representación y la superación de dichos límites.
d) El paso del signo y el símbolo a la ausencia de simbolización: la presencia. Aquí se planteará abiertamente la posibilidad de un tercer paso: la vuelta a la visión presencial o al contacto directo con las cosas y las personas, un contacto inocente, no hermenéutico. Pero ya no será una visión meramente fisiológica, sino contemplativa o gnóstica. Se pretende mostrar que la representación tiene límites, y que es necesario reconocerlos.
La filosofía occidental apenas comienza a interesarse por las imágenes como tema de su incumbencia. A lo largo de las últimas décadas, han surgido diversos métodos interesados explícitamente en la visualidad, apoyados en disciplinas como la semiótica, la iconología, la retórica, la psicología, la pedagogía, la estética, la hermenéutica y la mediología. El fenómeno de la imagen requiere ser abordado con todas las herramientas teóricas disponibles. ¿Por qué la filosofía se ha mantenido al margen de esta gran corriente? Una de las explicaciones puede ser el profundo arraigo logocéntrico del quehacer filosófico. El filósofo a la occidental es un profesional de la palabra; es un hombre (o mujer) de letras. Filosofar no sólo ha sido saber pensar bien, sino también saber utilizar el lenguaje, saber leer, escribir y hablar bien. ¿A eso se debe que haya una gran escasez de trabajos filosóficos sobre la televisión, sobre el multimedia y el hipermedia o sobre el hipertexto? ¿Estas modalidades de la representación son un peligro real para la profesión filosófica? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que se desarrolle una auténtica ontología, o una epistemología de la imagen? ¿Es posible una variedad del pensar filosófico no circunscrito a la razón discursiva, y que se manifieste también mediante imágenes visuales y no sólo mediante imágenes no visuales (como las de un Platón o un Wittgenstein)?
Pensar la imagen puede implicar un cuestionamiento radical de las formas filosóficas tradicionales. Los pedagogos, los sociólogos, los mediólogos y los teóricos del arte se han ocupado de los efectos de la expresión y la comunicación visual sobre el individuo. ¿Por qué la filosofía no lo ha hecho con tanto interés como el que dedicó al estudio del lenguaje? ¿Acaso la filosofía no tiene nada que decir al respecto? Tiene mucho que decir, tal vez demasiado para su propia supervivencia como disciplina sólidamente establecida y segura de su estatus. Y, si lo hace, tal vez empiece a comprender que, hoy por hoy, ya no es (en su tradicional vertiente logocéntrica) la madre de todas las ciencias. La razón discursiva no es la única razón posible. Hay otras.

Mi método de indagación consistió en combinar la búsqueda divergente de informaciones y la intención de hacerlas llegar a un punto de convergencia. Con la primera estrategia, revisé todos los libros o artículos que parecían tener alguna relación con mi temática, así fuera lejana. Gracias a una disposición intelectual divergente, se abría constantemente el espectro de temas afines, de modo que todo podría estar relacionado con el asunto principal. A la vez, aplicaba una estrategia convergente, de modo que seguía, pese a todo, una dirección previamente establecida, aunque con una meta que a veces parecía estar más lejos. Esto tuvo como resultado un permanente zigzagueo, pues a cada movimiento divergente (que ampliaba el campo de estudio) respondía un movimiento convergente (que lo restringía), o viceversa.
En cuanto al método de exposición que se sigue en este libro, es acumulativo y en espiral. Casi siempre, cuando ya he argumentado suficientemente una idea mediante mis propios razonamientos o apoyándome en algún autor, procedo a citar a algunos más, acumulando así exposiciones coincidentes. Pero hay algo más importante: la organización expositiva sigue una trayectoria en espiral: cada una de las tres partes es como un gran ciclo, que presupone a las que la anteceden o es presupuesta por las que la siguen, y que de algún modo repite lo que ya fue dicho antes. No obstante, en cada ciclo se avanza, siempre en la dirección prefijada. A su vez, procuré dar a cada capítulo una estructura también en espiral; a este nivel (secciones y parágrafos) se dan sistemáticamente reiteraciones y circularidades. Puedo decir que la presentación de los resultados de esta investigación fue concebida como un gran tejido con una urdimbre radial y una trama en espiral. La primera consiste en las tesis principales que se exponen o defienden en cada parágrafo, sección o capítulo, y que confluyen en un mismo punto. La segunda son los ejemplos, las argumentaciones, las reseñas de lo que piensan otros, las comparaciones o los resultados específicos que se van alcanzando. Es decir: se tendrá una urdimbre invisible, pero efectiva, recubierta por una trama repetitiva, acumulativa y fluyente.
Con todo esto quiero decir que me adscribo al pensamiento complejo, no lineal: prefiero trabajar mediante repeticiones y ciclos. Eso implica un riesgo constante de incurrir en paradojas y contradicciones, mas espero haber evitado tal peligro. En suma, quiero distanciarme de lo que enseñaba Descartes hace cuatro siglos: el método del pensamiento analítico, lineal.
[1] En este libro distinguiré el ícono como imagen religiosa (la imagen medieval cristiana, sobre todo la que se hacía y veneraba en el ámbito de la Iglesia Oriental), e ícono como imagen mimética (la imagen, generalmente no religiosa, que guarda una relación de semejanza con su referente). Siempre se utilizará el término “ícono”, y el contexto permitirá entender de qué uso se trata.
[2] A lo largo de este libro se utilizarán los sargentos (« ») únicamente en las citas textuales (sea de textos o de palabras aisladas) y en la referencia a títulos de artículos o capítulos citados. En todos los demás casos (indicación de conceptos de uso común, uso irónico de palabras o frases, referencia a palabras o a sus significados, etc.) se utilizarán las comillas (“ ”). (N. del E.)
[3] Para evitar confusiones, hay que distinguir desde ahora entre el logocentrismo en este sentido, al que podríamos llamar «logocentrismo logicista», del «logocentrismo metafísico» o «logocentrismo de la presencia», al que rechazan Derrida y los deconstruccionistas. Mi apuesta va contra el primero, y hacia el final se acerca más bien al segundo. No puedo dejar de asumir estas delicadas implicaciones de mi planteamiento, pues la filosofía de la imagen que propongo aquí desemboca en una metafísica de la imagen, en una teoría de la imagen como presencia. Será materia de otra investigación desarrollar tal metafísica.
[4] Ejemplos del segundo tipo son Semiótica del signo visual, del Grupo µ (1992), y Principios de teoría general de la imagen, de Justo Villafañe y Norberto Mínguez (1996).
[5] El excelente libro de Jean-Jacques Wunenburger Philosophie des images (1997) es una referencia fundamental en cuanto a la sistematización de los problemas filosóficos de la imagen, y al planteamiento de soluciones. Opté por no utilizarlo en mi investigación, a fin de mantener en claro las diferencias (no discrepancias) entre mi propuesta y la de este autor. Más allá de, por ejemplo, las diferencias en la manera de clasificar las imágenes, o de las coincidencias en lo referente a la legitimidad de un pensamiento en y con imágenes, hay tres cuestiones cruciales en que el presente libro se distingue de la obra de Wunenburger: a) la necesidad para mi propia investigación de iniciar con un examen del lenguaje verbal, b) el lugar central que se da en mis indagaciones al problema de la representación (así como a sus límites y la superación de éstos) y c) la «confrontación» reiterada que hago entre la palabra y la imagen.
Primera Parte
Palabras e imágenes:
divergencias y convergencias
Referirse a las palabras, escribir sobre la oralidad o hablar sobre la escritura son actividades paralelas que implican un doble juego: por un lado, convertir en objeto de reflexión (las palabras) el medio mismo en que se manifiesta la reflexión (las palabras); por otro lado, ignorar que nuestro propio vehículo expresivo es al mismo tiempo nuestro tema de reflexión. A veces nos es difícil tomar conciencia de este doble movimiento, sobre todo cuando creemos vivir exclusivamente en un mundo de palabras donde la palabra es “el” medio del pensamiento, o donde el mundo pensado está hecho de palabras. Esto nos lleva a creer que no podemos vivir fuera de ellas, pese a que, en muchas situaciones, habitamos territorios ajenos a su imperio.
La pretensión de esta Primera Parte es reconocer algunas concepciones sobre la palabra y sobre la imagen que las llevan por caminos divergentes, y otras que las hacen transitar hacia territorios comunes. Se trata de la contraposición entre ellas o de su unión en un gran lenguaje que las abarca, incluyendo otros modos de expresión y comunicación (la música, la gestualidad, etc.). El avance hacia el tratamiento de los problemas específicos de la imagen y la representación será un poco lento, pues es imprescindible abordar antes tales cuestiones. Una filosofía de la imagen formulada verbalmente está obligada a sistematizar lo más posible sus relaciones con la filosofía del lenguaje (en sus vertientes ontológicas, epistemológicas y lingüísticas). Sólo después de esto podré enfrascarme en el estudio directo de la imagen (Segunda Parte), para abordar luego, ya con suficientes fundamentos, los alcances y los límites de la imagen y la palabra como representación, tema central de estas indagaciones (Tercera Parte).
Capítulo 1
Logocentrismo
He aquí cómo pensaba el clásico con respecto al hombre y la palabra:
el hombre es el único ser dotado de alma racional; esta alma racional se revela en todos sus actos, pero su expresión característica es la palabra.
Alfonso Reyes[6]
Pensar contra la “Lógica” no significa quebrar lanzas a favor de lo ilógico,
sino solamente esto: repensar el logos. ¿Qué nos van ni nos vienen todos
los prolijos sistemas de lógica si se sustraen a la tarea previa
de preguntar por la esencia del logos?
Martin Heidegger[7]
1.1 Racionalismo lingüístico (lenguaje verbal y humanidad)
Hoy en día sigue siendo un lugar común afirmar que “se habla como se piensa”. Para que este tipo de ideas haya pasado a formar parte de las nociones corrientes ha debido transcurrir mucho tiempo sin que se cuestionara desde su raíz la vieja identificación entre lenguaje y pensamiento. Y con esta identificación, prestigiada y casi inamovible, han surgido otras, como vástagos igualmente vigorosos: “pensamos con la cabeza”, “las personas inteligentes saben pensar y por lo tanto hablar mejor que las no inteligentes”, “los seres racionales piensan y hablan; sabemos que los animales no piensan, puesto que no hablan”.
Nuestros sistemas educativos están basados generalmente sobre estos postulados, en los que durante siglos se han apoyado a su vez los conceptos relativos al razonamiento, el orden expositivo, la sistematización de ideas, la argumentación coherente, la demostración y otros semejantes. Con base en ellos se ha determinado también qué es un mal razonamiento, un mal argumento, un texto mal escrito o una idea mal expuesta, es decir, aquellos que no se apegan a tales criterios del “bien pensar” y del “bien decir”.
§ 1. La palabra como facultad distintiva del ser humano
La consideración de que el logos es una facultad distintiva del humano frente al animal, y del humano racional frente al no racional se remonta por lo menos a Isócrates, quien comprendió el inmenso poder de la palabra como factor comunicativo entre los seres humanos:
Debido a que en nosotros ha sido implantado el poder de persuadir a los demás y dejarles en claro lo que deseamos, no sólo hemos dejado atrás la vida de las bestias salvajes, sino que nos hemos unido y hemos fundado ciudades, hemos hecho leyes e inventado las artes […] no hay institución concebida por el hombre a la que el poder del lenguaje no haya ayudado a establecer. Gracias a esto se ha podido establecer leyes concernientes a lo justo y lo injusto […] o rechazar lo malo y exaltar lo bueno. Gracias a esto educamos a los ignorantes y valoramos al sabio. Pues el poder de hablar bien se puede tomar como el indicio más seguro de un entendimiento, y el discurso verdadero, legal y justo es la imagen externa de un alma buena y confiable. […] Los mismos argumentos que utilizamos para persuadir a otros cuando hablamos en público, los empleamos cuando deliberamos con nuestros propios pensamientos.[8]
Difícilmente se encontraría una mejor formulación del racionalismo lingüístico, o sea, de la identificación entre discurso y razón. Éstos nos distinguen de los seres irracionales y son el cimiento de la ciudadanía y la convivencia social; de la capacidad de hacer leyes y respetarlas; del sentido de la justicia, así como del de lo bueno y lo malo; ambos son signos inequívocos de la inteligencia, y son el vehículo del conocimiento, tanto como de la reflexión. En suma: son cifra de lo humano.
Pasemos ahora a algunos argumentos de nuestra época en pro de la idea de que los animales no poseen lenguaje. Se ha insistido en que la comunicación animal está sujeta a estímulos (Urban),[9] o bien se han señalado importantes diferencias entre ella y la comunicación humana, como que es casi completamente hereditaria, que no es elástica (pues no permite crear nuevas formas a partir de elementos básicos) y que no tiene historia (Schaff);[10] que está sujeta a las circunstancias inmediatas (Porzig),[11] o que es fundamentalmente una función biológica más (Sapir).[12] Hay cuatro diferencias que parecen ser las más importantes, y en las que tal vez todos los estudiosos coinciden:
a) el «lenguaje» animal no es reflexivo (no puede referirse a sí mismo) [Schaff: loc. cit.];
b) no denota: no nombra ni designa de modo alguno [Ibíd.];
c) no permite generalizar ni abstraer;[13]
d) no es articulado.[14]
Este grupo de características diferenciadoras son enfatizadas por los enfoques filo-sóficos, lógicos y gramaticales a los que Chomsky reúne bajo el marbete de «lingüística cartesiana».[15] Son cartesianos en este sentido pensadores como Herder y Humboldt, para quienes (apunta Chomsky) la diferencia esencial entre el hombre y el animal es el lenguaje, y particularmente la capacidad en aquél y la incapacidad en éste de formar, con las herramientas de expresión que posee, nuevos enunciados sobre nuevos pensamientos. Desde esta perspectiva, el lenguaje constituye una prueba concluyente de que el ser humano es distinto de las bestias, pues tiene la capacidad de desligarse de las pasiones y de los estímulos sensoriales. Chomsky considera que para Descartes «el lugar en donde se expresa la diferencia esencial entre el animal y el hombre es el lenguaje humano, y particularmente la capacidad que tiene aquél de formar nuevos enunciados que expresan pensamientos nuevos, adaptados a situaciones nuevas» [Ibid, pp. 18-19].
El lenguaje como factor hominizador, o como criterio de racionalidad, era para todos estos autores una facultad sumamente confiable y segura: al no poder saberse si los animales piensan o no, o cómo piensan, se recurría al lenguaje (considerado el modo en que se manifiesta la razón) como prueba concluyente de que los animales no piensan. Por lo tanto —y esto es lo que importa para tales estudios— el ser humano es racional. El lenguaje verbal probaba asimismo que los seres humanos pensamos con base en abstracciones y generalizaciones. Así, quien no hablara de esta manera no sería un humano racional, sino un enfermo (“loco”, “imbécil”, “afásico”), o bien un primitivo o un niño que aún no aprendía a pensar.
§ 2. De la emisión de ruidos a la articulación lingüística
Rousseau valoró positivamente el sonido inarticulado que está presente en nuestra expresión lingüística. Para él, las emisiones inarticuladas son las más vivas y son la mayoría; cualquier lengua posee una gran variedad de sonidos, acentos, ritmos y tonos: «La mayoría de las palabras radicales serían sonidos imitativos del acento de las pasiones o del efecto de los objetos sensibles».[16] Conforme en un idioma adquiere mayor importancia la articulación, se vuelve más exacto y menos apasionado: «[se] sustituye los sentimientos por las ideas [...] de ahí que el acento se extinga, la articulación se extienda [y] la lengua se haga más exacta, más clara, pero más lánguida, más sorda y más fría» [Ibíd., 24]. Es decir, para Rousseau la articulación lingüística conlleva empobrecimiento, pues con ella es más lo que se pierde que lo que se gana: se pierde espontaneidad, emotividad, calor expresivo, musicalidad, variedad sonora, y se gana únicamente en precisión. El grito apasionado es sustituido por un enunciado gramaticalmente correcto; la exclamación de dolor, de coraje o de amor es sustituida por un grupo de palabras claras y exactas; el gemido o la expresión desgarrada son desplazados por frases ordenadas.
Las ideas de Rousseau fueron heterodoxas, ya que la tendencia predominante en su tiempo (y en general durante la época moderna) consistió en señalar las bondades de la articulación, o sea, su importancia en términos de avance hacia la conformación de un lenguaje más racional, más útil, más intelectual y menos expresivo o pasional. Una lengua era considerada «superior» en la medida en que era menos emocional y expresiva, esto es, más intelectual y comunicativa. Tal es la concepción básica del pensamiento racionalista sobre el lenguaje.
Humboldt, por ejemplo, vio en la articulación del sonido un recurso de gran importancia, resultante de la intención y la capacidad de significar algo pensado:
El que el sonido articulado se distinga de cualquier resonancia que pueda volverlo confuso es indispensable tanto para su nitidez como para la posibilidad de una eufonía armoniosa. […] En efecto, cuando esta intención es lo bastante enérgica, el sonido aparece con limpieza, libre de la oscura confusión de la algarabía animal, producto de un impulso puramente humano y de una intencionalidad humana.[17]
Según estas afirmaciones, el lenguaje humano deja de ser un conjunto inconexo de sonidos en la medida en que se vuelve discurso ordenado; es entonces cuando deja de ser mera «algarabía animal» para convertirse en un instrumento de la razón.
Aquí podemos empezar a preguntarnos: ¿Sólo el lenguaje ordenado, articulado, gramaticalmente correcto es signo de humanidad o de racionalidad? ¿La expresión poética, que a veces es ilógica, inarticulada e incluso caótica, no es también signo de humanidad? ¿En qué lugar queda el pensamiento que no recurre al lenguaje verbal, sino a las imágenes, los gestos, los gemidos, los movimientos corporales, los objetos, etc.? A lo largo de éste y los siguientes capítulos se responderá a tales preguntas.
Saussure describió esa cualidad de nuestro lenguaje —la articulación— extrayendo también diversas conclusiones que rebasan los alcances de la lingüística. La lengua es el dominio de las articulaciones, o sea:
a) cada término es un articulus que «fija una idea en un sonido y donde un sonido se hace signo de una idea»;
b) es como una hoja de papel: una cara es el pensamiento y la otra el sonido: no se puede separar uno del otro;
c) la combinación de los dos elementos (idea y sonido) «produce una forma, no una sustancia»: por ello, la palabra no es una unión mecánica de idea y sonido;
d) el sonido y el pensamiento son amorfos antes de su unión.[18]
Es decir, que la lengua consta de relaciones, y no de “elementos” mínimos que al articularse forman otros “elementos”, los cuales a su vez se articulan formando otros más complejos, etc. O en otros términos: la lengua es un sistema en donde cada elemento tiene un valor en relación con todos los demás, tanto en su forma como en su significado. Esto implica que el significado de un término no es únicamente el objeto al que se refiere, sino el conjunto de significados que tienen todos los términos afines a él. La lengua es un sistema de valores, no un catálogo de palabras con sus significados. Sin embargo, esto no quiere decir de ningún modo que la articulación pierda la gran importancia que tiene para Saussure: se trata de un paso necesario para que el pensamiento deje de ser amorfo y adquiera orden.
Hay que mencionar también la postura de los teóricos soviéticos. Spirkin encuentra en la articulación un paso del lenguaje hacia su perfeccionamiento como herramienta de la inteligencia humana. Con el lenguaje articulado surgen las palabras diferenciadas y, por ende, los conceptos abstractos; gracias a él la actividad analítico-sintética del cerebro humano se desarrolla.[19]
La concepción del lenguaje de Spirkin, pese a haber surgido en el contexto de la filosofía soviética oficial, no está muy alejada del cartesianismo lingüístico ni de los planteamientos de Humboldt: en todos los casos se entiende que el lenguaje, al abandonar la inarticulación y al cambiar hacia la articulación y la discursividad, avanza hacia su perfeccionamiento como instrumento de la inteligencia; se dejan atrás etapas “inferiores” del lenguaje y de la inteligencia. Tal idea de que hay etapas inferiores y etapas superiores en el desarrollo del lenguaje será cuestionada a lo largo del presente trabajo.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе