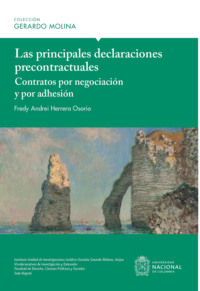Читать книгу: «Las principales declaraciones precontractuales», страница 2
LAS TEORÍAS SUBJETIVAS DEL CONTRATO
El contrato, en el derecho romano primitivo, nacía del cumplimiento de una formalidad en virtud de la cual el acreedor tenía sobre el deudor un derecho análogo (nexum) al que el propietario tenía sobre la cosa1. Esta concepción, con el paso de los siglos, se transformó en un amplio reconocimiento de la autonomía de la voluntad2 como prerrequisito para la creación de obligaciones3, y esta se convirtió en fundamento de la teoría subjetiva del contrato y del negocio jurídico.
La autonomía de la voluntad, entonces, se volvió la base del negocio jurídico4, y a partir de ella se reconocieron figuras tan importantes como el “pacta sunt servada” y la primacía de la voluntad psicológica sobre la declarada, piezas claves de la concepción clásica del contrato. Lo anterior constituye el núcleo de la perspectiva subjetivista del contrato y del negocio jurídico, las cuales son piezas claves del contrato que calificamos como clásico.
A continuación, se mostrarán las bases de la denominada “teoría clásica”, sin pretender hacer una reconstrucción histórica de las diferentes instituciones jurídicas, sino evidenciar los fundamentos del contrato y las consecuencias que de ello se derivan en relación con su proceso de formación.
LA PERSPECTIVA CLÁSICA DEL CONTRATO Y LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
La expresión “subjetiva” da buena cuenta del contenido de esta perspectiva, en tanto pone el acento en el sujeto y, en particular, en su voluntad, de suerte que el contrato debe ser expresión de la voluntad libre y consciente del contratante, considerando su querer o fuero interno. Así, el contrato es el resultado de la voluntad, y en caso de duda sobre su contenido deberá buscarse lo querido por cada una de las partes para desentrañar su real significado5.
En términos de Juan Carlos Rezzónico, “según la teoría subjetiva […] el elemento esencial para el consentimiento es la voluntad interna del sujeto y constituye una plausible directiva de interpretación en actos de última voluntad”6. Gustavo Ordoqui, en igual orientación, señala que la teoría subjetiva atiende al acuerdo entre las partes, de suerte que lo fundamental es su voluntad real7.
El mismo criterio es compartido por Carlos Fernández Sessarego, quien asevera que, de acuerdo con la teoría subjetiva, la autonomía de los sujetos permite la creación de reglamentaciones en sus relaciones jurídicas, las cuales están basadas en el querer que es objeto de concreción a través de su exteriorización8.
El énfasis está en la intención, individual o colectiva, que da origen a la autorregulación de intereses y que, por tanto, es la única que permite la conformación del vínculo contractual. Sin embargo, esto no siempre fue así. Por ejemplo, el derecho romano carecía de una conceptualización relativa a la autonomía de la voluntad, pues para este derecho el nacimiento a la vida jurídica del contrato no era relevante, sino la relación en sí misma creada9, para lo cual era suficiente el agotamiento de los pasos señalados en la ley. Por ello, no se habla de consentimiento o de voluntades, sino simplemente de la eficacia jurídica de algunos contratos o pactos, así como de las acciones que tenían las partes para asegurar su cumplimiento10.
Sin embargo, la admisión de los contratos consensuales11 significó un reconocimiento remoto a lo que con posterioridad se llamaría autonomía de la voluntad, porque con ellos se dio pie para que los individuos autorregularan sus intereses con un mero acto de voluntad12, permitiendo que la noción de contrato descansara en el consentimiento de los interesados13.
Esta fue la primera fractura entre el contrato antiguo y sus posteriores desarrollos, al superarse el ritualismo como condición para su existencia y reconocerse el querer como fuente de obligaciones, dotándolo de un rango similar al de la ley. Se deja entonces de confundir la voluntad con su declaración, la decisión individual con su representación social, para viabilizar que el individuo se imponga sus propias regulaciones14. Llámese la atención sobre el hecho de que este cambio, al igual que el ahora experimentado –según explicaremos con posterioridad15–, obedece a la influencia de la economía en el derecho contractual.
La perspectiva clásica del contrato encuentra, como fundamento, dos importantes cambios en el pensamiento occidental: 1) una reinterpretación del valor de la palabra en el derecho canónico y 2) la asunción de la autonomía de la voluntad, con el racionalismo del siglo XVII como única limitación válida a la libertad individual.
El derecho canónico: la perspectiva moralista de la voluntad
Uno de los cambios fundamentales en las ideas occidentales generadoras de la teoría clásica del contrato fue de carácter religioso. El derecho canónico, a partir de los siglos XIV a XVI, y después del aumento del ritualismo por la influencia del derecho germano16, dio mayor valor a la voluntad, pues, a partir del juramento y el respeto a la palabra empeñada, se consideró que los sujetos podían obligarse por una mera declaración de su intención, so pena de comprometer su responsabilidad ante la divinidad. Este derecho, entonces, sustituyó el mayor valor asignado a la formalidad para darle prevalencia al consentimiento, bajo el entendido de que la moral imponía cumplir lo prometido.
Se volvió inadmisible desconocer los compromisos adquiridos, en tanto ello era equivalente a una mentira, pecado que podía comprometer la vida ultraterrena. Por tanto, la doctrina canónica “confirió un valor fundamental al consenso, imponiendo el deber de fidelidad a la palabra dada y el deber de veracidad”17, dando así lugar a las teorías moralistas de orden cristiano de la voluntad.
El contrato se reimpregnó de la voluntad, pero medida de forma ética o moral (religiosa), en tanto el desconocimiento de la palabra empeñada era una incorrección que debía ser objeto de sanción celestial por comportar una falta de actuación al estándar impuesto por la divinidad18 y a lo que era socialmente aceptable. Inicialmente, la vinculatoriedad del contrato se sujetó al hecho de “jurar”, esto es, de emitir una voluntad poniendo como testigo a Dios, pues ello comportaba un compromiso que era de irresoluble cumplimiento, so pena usar su santo nombre en vano.
Tal exigencia de juramento fue superada al estudiar con detenimiento las escrituras católicas, pues Jesucristo, en alguna de sus prédicas, prohibió jurar, lo que fue entendido por los jerarcas de la Iglesia católica como un reconocimiento a la veracidad de la simple expresión de palabra, pues para la divinidad tenía el mismo valor19. No fue ya necesario someterse al ritual del juramento: la simple palabra bastaba para adquirir un compromiso.
Saltar de aquí a la consensualidad, como criterio de formación de los contratos, fue un paso corto, pero complejo, ya que una cosa era la obligatoriedad de la palabra y otra la existencia de acciones para exigir el cumplimiento. Ello podía conducir a que la conducta fuera reprochada y susceptible de represión social, aunque se careciese de mecanismos judiciales de coacción, ratificando su contenido más moral que jurídico20.
El racionalismo: la autonomía como única limitante de la libertad individual
Fue el reconocimiento pleno de que el acuerdo de voluntades es el fundamento para la formación del contrato la base que permitió que los pensadores del siglo XVIII hablaran de la autonomía de la voluntad o autonomía privada.
El concepto autonomía de la voluntad adquirió un reconocimiento expreso con la Revolución francesa, y posteriormente se plasmó en el Código de Napoleón21. Allí las doctrinas liberales e individualistas encontraron el espacio para afirmar que el individuo, considerado en un plano de igualdad frente a los demás, tiene plena libertad para obligarse, siendo responsable de lo pactado22, 23.
Esta concepción, que podría denominarse racionalista, sostiene que el sujeto, en su capacidad de comprender sus actos y limitar sus actuaciones, puede emitir normas que gobiernen su comportamiento, ya que se tiene la confianza de que actuará para satisfacer sus necesidades en un plano de igualdad y ausencia de abusos.
Así, el contrato se asienta en la facultad otorgada a las personas para regular sus relaciones mutuas dentro de los más amplios límites24, constituyendo un requisito necesario para su nacimiento a la vida jurídica. En este sentido, el contrato debe entenderse como “un poder o señorío concedido a la voluntad por el ordenamiento jurídico”25, que por sí solo da lugar a la creación de normas o reglas subjetivas, paralelas o simbióticas con las estatales26, y donde el Estado tiene muy escasa capacidad de intervención27.
La teoría racionalista, entonces, se asienta sobre las siguientes premisas:
1. El querer individual tiene poder jurigéneo: los sujetos tienen la aptitud de crear normas jurídicas objetivas, que serán vinculantes para todos aquellos que han exteriorizado su querer28. Lo anterior puede hacerse a través de dos vías: 1) de leyes, en virtud de la delegación que hacen de dicha potestad al órgano legislativo designado para ello, y 2) de contratos, a consecuencia de un poder directo sobre los actos particulares y que solo interesan a los que en ellos se traban29. Esto parte de la consideración de que “el hombre es libre por esencia y no se puede obligar sino por su propia voluntad. Es, por tanto, la voluntad individual la fuente única y autónoma de la ley”30. En tal sentido, la autonomía de la voluntad tiene una naturaleza preestatal, pues los individuos disponen de ella antes y más allá de la existencia de los ordenamientos jurídicos estatales que, únicamente, la reconocen y, de ser el caso, le imponen límites aceptables31.
2. Todos los sujetos son iguales: la potencialidad atribuida a la voluntad se origina en el reconocimiento de que los sujetos se encuentran ubicados en un plano de igualdad, entendida en términos liberales burgueses, con idénticos derechos y reconocimiento por el ordenamiento jurídico. Ello garantiza que tomarán las decisiones que realmente desean y que al subordinarse a una regulación lo harían por su decisión individual. La igualdad fue uno de los pilares de las consignas liberales y revolucionarias, basadas en la idea de que todos los sujetos pueden autogobernarse en tanto son libres de decidirlo, pero al hacerlo deben asumir las consecuencias de sus actos32, lo que en materia contractual se traduce en el reconocimiento del principio pacta sunt servanda.
3. La voluntad de las partes es el elemento creador del contrato: el nacimiento a la vida jurídica del contrato se subordinó a que dos o más personas manifestasen su voluntad creadora de consecuencias jurídicas particulares33, con independencia de la existencia de otros elementos, pues estos últimos eran condiciones de la validez del negocio, pero no de su existencia. Por ello se afirma que “el elemento fundamental del contrato es la voluntad de las partes. Sin ella los demás elementos son inertes. Sin la voluntad manifestada, el contrato no crea, modifica ni extingue derechos […]”34.
4. Satisfacción de un interés o necesidad concreta: no se trata, claro está, de un consenso entre todos los autores, pero algunos, como Ihering y Bekker, señalaron que la voluntad, como realidad ontológica, no era suficiente para el contrato naciera a la vida jurídica, sino que se requería que con ella se buscara satisfacer un determinado interés o necesidad, pues ello direcciona y le da sentido al querer individual35. En el mismo sentido, Fernando Hinestrosa indica que no puede existir obligación si no existen razones valederas y suficientes para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento, voluntario o forzoso, de la prestación, ya que el derecho en sí mismo no tiene la potencialidad de obligar en tanto no exista una razón social, ética o políticamente relevante36. De hecho, el Código de Napoleón, en su artículo 1108, establecía que las condiciones esenciales para la validez del contrato eran el consentimiento, la capacidad, el objeto cierto base del acuerdo y la causa lícita de la obligación, reconociéndose que toda manifestación de voluntad, para alcanzar plena eficacia, debía buscar un objeto y una causa de su realización.
5. Lo justo es aquello que nace del acuerdo entre las partes: se considera que no existe mejor rasero para establecer lo conveniente de un vínculo que el acuerdo realizado entre los sujetos que en él intervienen y que pueden ponderar los beneficios y erogaciones a los que se comprometen. La frase célebre de Fouillée resume el entendimiento: “qui dit contractuel, dit juste” (hablar de contrato es hablar de justicia)37. Son contundentes las palabras de Arturo Alessandri Rodríguez sobre la materia: “El principio de la autonomía de la voluntad es la aplicación en materia contractual de las doctrinas liberales e individualistas proclamadas por la Revolución francesa […], siendo el contrato el resultado del libre acuerdo de las voluntades entre personas colocadas en un perfecto pie de igualdad jurídica, no puede ser fuente de abusos ni engendrar ninguna injusticia”38.
6. La autonomía de la voluntad es la máxima expresión de la libertad contractual, por lo que los límites legales o morales son excepcionales: la autonomía de la voluntad permite a los individuos autorregular sus intereses conforme a sus decisiones, sin injerencias o intervenciones externas39. Solo a través de ella, los individuos pueden definir qué es lo que más conviene a sus intereses y actuar en concordancia. Por ello la existencia de límites legales o morales a la autonomía de la voluntad es admitida, siempre que conserve un carácter excepcional y que su aplicación se someta a reglas eminentemente objetivas que busquen salvaguardar el interés general40. En este sentido, Jeremías Bentham consideraba a los individuos los mejores jueces de sus intereses, y, por tanto, debía el derecho permitir su actuar con la mayor latitud posible e intervenir solamente para impedir conductas abusivas de unos frente a otros41. La irrupción injustificada en la voluntad de los sujetos era considerada un atentado contra su propia individualidad, por lo que las intervenciones legislativas debían ser estrictamente necesarias y en casos límite, de suerte que se justificara socialmente cercenar el poder normativo reconocido a los particulares. Figuras tales como la lesión enorme, en un primer momento, fueron eliminadas del ordenamiento jurídico, aunque rápidamente se restablecieron para garantizar un mínimo de justicia que se consideraba deseable en los vínculos contractuales42. La ley debía tener un papel eminentemente pasivo, pues su labor debía limitarse a verificar la existencia de una verdadera voluntad y, en caso de duda, entrar a interpretarla privilegiando la intención, así como sancionar la desatención de los deberes contractualmente adquiridos43.
Esta teoría permeó la mayoría de las codificaciones del sistema continental, particularmente las latinoamericanas44. En la colombiana, sin embargo, existe una discusión en torno a la influencia del Código de Napoleón en los trabajos de Andrés Bello y, por tanto, en nuestro código. Por una parte, algunos –como Eduardo Rodríguez Piñeres45, Edmond Champeau, Antonio José Uribe y, más recientemente, Diego López Medina– consideran que el Código Civil de Bello es una adaptación del Código Civil francés o, en el caso del último autor citado, un trasplante46. Por otro lado, otros autores –encabezados por Arturo Valencia Zea– consideran que el Código francés de 1804 fue solo una, entre muchas, de las fuentes tenidas en cuenta por Bello en la redacción del Código. Particularmente, señala Valencia Zea, es en lo relativo a los contratos y obligaciones donde se acentúa la influencia francesa en el Código chileno47.
CRISIS DEL DOGMA DE LA VOLUNTAD
El desarrollo exacerbado de la voluntad individual llevó a prohijar una verdadera crisis de la voluntad, ya que no tardaron en aparecer prácticas abusivas, reveladas en mercados cada vez más industrializados, masificados e internacionalizados, que ponían en evidencia que el hombre podía convertirse en depredador de los demás congéneres48. Fernando Cancino señala que “tamaño desbordamiento del poder autorregulador del interés particular […] aparejó esa especie de ‘libertinaje jurídico-político’ engendrado por la Revolución de 1789, después de la cual, la pomposa autonomía racionalista se va autodestruyendo hasta verse casi aniquilada en la época de las grandes conflagraciones mundiales y aun durante la inmediata postguerra de 1945”49.
Es que en aplicación de la teoría racionalista se exacerbó la voluntad como suprema fuente creadora de derecho objetivo, dejando el vínculo contractual en manos de los contratantes, quienes no conocían más restricciones que su propio querer y algunas pocas limitaciones consagradas en normas de orden público50. Este sistema seguramente sería adecuado si los supuestos en que se basaba correspondieran a la realidad, esto es, que las partes ciertamente estuvieran en un plano de igualdad al momento de negociar y que la voluntad dependiera exclusivamente del querer y no de condicionamientos externos, lo que resulta simplemente precario en cualquier sociedad organizada, donde las clases sociales, el poder económico, el acceso a la información, la resistencia a los riesgos, etc., son elementos que inciden directamente en el poder de negociación y en las cláusulas convenidas en los instrumentos contractuales.
Las codificaciones napoleónicas resultan insuficientes para hacer frente a las realidades de la sociedad derivadas del proceso de industrialización, ya que la base igualitaria del contrato cada vez resultaba ser más ilusoria frente al desequilibrio económico e informativo que naturalmente se presenta en sistemas económicos basados en la acumulación. Por ello, derivadas de nuevas concepciones del derecho y en respuesta a la incapacidad de la concepción clásica de la autonomía de la voluntad, surgieron corrientes que resignificaron el valor de la voluntad en la conformación de los contratos.
Así, se explicará en las siguientes páginas el contenido de las perspectivas normativistas, solidaristas y críticas de la voluntad. Estas teorías, por diversos motivos, generaron críticas que luego dieron lugar –con la crisis del subjetivismo– a lo que se conocerá como la perspectiva objetivista del contrato.
El normativismo kelseniano
Con la consolidación de la teoría positivista del derecho, impulsada por el jurista Hans Kelsen, comienza a hablarse de un nuevo concepto de autonomía de la voluntad que podríamos denominar normativista, cuyo eje ya no está en el poder jurigéneo de la voluntad sino en el reconocimiento que la ley hace de esta, lo que justifica la existencia de límites impuestos sobre el querer individual. Kelsen, refiriéndose a la materia, señaló:
En un contrato acuerdan las partes contratantes el deber de comportarse recíprocamente de determinada manera. Este deber es el sentido subjetivo del acto en que se da el negocio jurídico, pero también constituye su sentido objetivo, es decir, este acto es un hecho productor de normas jurídicas, en tanto y en cuanto el orden jurídico otorgue a ese hecho esa calidad, y se la otorga en tanto hace de la realización del hecho del negocio jurídico, junto con una conducta contraria a él, condición de la sanción civil. Al establecer el orden jurídico al negocio jurídico como un hecho productor de derecho, autoriza a los individuos sujetos al negocio a regular sus relaciones recíprocas, en el marco de las normas jurídicas generales producidas por vía de legislación o costumbre, por las normas que son producidas mediante el negocio jurídico.51
Este entendimiento supone una reformulación del concepto de la autonomía de la voluntad, al señalar que ontológicamente carece de capacidad normativa, como parecía entenderlo la teoría racionalista clásica, en tanto su contenido depende del reconocimiento efectuado por el ordenamiento jurídico, el cual le sirve de marco general y, a su vez, de límite a la actividad individual.
Es el orden jurídico el que faculta a los interesados para que puedan crear sus propias normas jurídicas, siempre dentro del espectro de las normas generales y de la costumbre aplicable al caso52. No es la voluntad de los contratantes la que forma el negocio jurídico, sino que previamente se requiere que el ordenamiento legal faculte a los particulares para lograr este resultado.
Los siguientes son los rasgos distintivos de la teoría normativista de corte kelseniano:
1. El poder jurigéneo de la voluntad se encuentra condicionado por su reconocimiento legal. El contrato es fuente de obligaciones en virtud de que el ordenamiento jurídico le reconoce a la autonomía de voluntad un poder jurigéneo. Por tanto, dicha voluntad carece, por sí misma, de la facultad de crear normas particulares, sino que se exige una norma que así lo establezca. Luego, la autonomía de la voluntad se encuentra condicionada al reconocimiento que las normas legales superiores realicen de ella53, siendo el contrato un verdadero acto de delegación de una norma superior que entrega a los particulares la posibilidad de crear reglas subjetivas de carácter vinculante para los sujetos que intervienen en su producción y, excepcionalmente, para terceros54. La voluntad por sí misma carece de la aptitud de dar vida a vínculos contractuales, sino que para ello requiere la permisión expresa de la ley. Claro está, la exteriorización de la voluntad es una condición necesaria del contrato, pero no suficiente55. Solo habrá contrato, entonces, cuando la ley así lo permita y siempre que exista voluntad de las partes debidamente exteriorizada.
2. La autonomía de la voluntad se encuentra subordinada por el derecho objetivo. Como producto social, el derecho objetivo condiciona los derechos subjetivos, entre ellos la posibilidad de crear normas contractuales en virtud de la autonomía de la voluntad, por lo que entre ellas existe un plano de subordinación y nunca de igualdad56. El contrato, en manera alguna, puede equipararse a la ley, ya que existe una clara relación de sometimiento de aquel a esta, que le sirve de límite y le da contenido.
3. El contrato se forma con la confluencia de una oferta y una aceptación válidas. Previa autorización legal para poder hacerlo, el contrato se forma en el momento en que confluyen una oferta y una aceptación, siempre que esta última se emita durante el interregno legal en que aquella es vinculante para el oferente, aunque este desee revocarla o modificarla. En este sentido, “la aceptación de la oferta puede producir una norma que obliga al oferente, inclusive contra su voluntad”57. Sin aceptación, precedida de una oferta inequívoca, es imposible que pueda integrarse el acuerdo de voluntades que da nacimiento al contrato y que es reflejo de la autonomía de voluntad reconocida a los sujetos para crear normas particulares.
4. La tutela jurídica se encuentra sometida a su corrección de acuerdo con el derecho objetivo: no todo contrato es digno de tutela jurídica, sino solo aquellos que se ajustan a los mandatos legales que le sirven de soporte y que se consideran merecedores de protección por integrarse de forma correcta a las normas superiores58. De esta forma, “el contenido del contrato y sus efectos no son determinados ahora por el querer de los contratantes, sino por la ley, que cumple el deber de regular los intereses sociales”59.
Esta concepción (la normativista) de la autonomía de la voluntad tuvo mucha acogida y, en gran medida, sirvió como límite a la libertad que sin freno permitía la celebración de cualquier contrato con escasa posibilidad de injerencia regulatoria, pues sirvió para restringir el alcance de la autorregulación de intereses, para darle mayor relevancia a la ley como eje de la producción normativa entre los particulares.
Sin embargo, aplicar la teoría kelseniana con el alcance antes referido podría conducir a la supresión directa o indirecta de la voluntad individual. Nada obsta para que, desde una perspectiva que reconoce efectos a la voluntad solo si el ordenamiento jurídico se los brinda, se admita la posibilidad de suprimir la capacidad de celebrar contratos o se le impongan a los sujetos tales cargas o requisitos que hagan inviable su utilización. Claramente sería un atentado contra la libertad básica de los individuos para autorregular sus intereses, cuando, con el ascenso de una perspectiva universal de los derechos humanos, hay ámbitos de la libertad humana que escapan del poder regulatorio de los estados. Más aún, pareciese posible –bajo una perspectiva radicalmente positivista–que los límites contractuales estén en manos de una autoridad regulatoria sin control alguno, algo que a todas luces no puede ser admitido en sociedades democráticas.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе