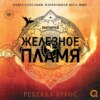Читать книгу: «Métodos de investigación cualitativa. Fundamentos y aplicaciones», страница 4
Referencias
Blumer, H. (1954). What is wrong with social theory?. American Sociological Review, 19, 3-10.
_________. (1966). Social implications of the thought of G.M. Mead. American Journal of Sociology, 71.
_________. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method. New Jersey, United States: Prentice Hall.
Creswell, J. (1994). Research design. Qualitative and quantitative approaches. Califormia, United States: Sage.
Denzin, N. (1978). The research act. A theoretical introduction to sociological methods. New York, United States: Mc Graw Hill.
Denzin, N. and Lincoln, Y. S. (1994). Introduction: Entering the field of qualitative research. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 1-17). California, United States: Sage.
_________. (2000). The policies and practices of interpretation. In N. K. Denzin y Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 897-992). California, United States: Sage.
Denzin, N. K. (1997). Interpretative ethnography. Ethnographical practice for the 21st century. London, England: Sage.
Devers, K. (1999). How will we know ‘good’ qualitative research when we see it? Beginning the dialogue in health services research. Health Services Research, 34(5).
Echeverría, R. (2003). Ontología del lenguaje. Jesaez Editor. Santiago, Chile: Comunicaciones Noreste.
Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology, Englewood. New York, United States: Prentice Hall.
Glaser, B. and Strauss, N. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago, United States: Adeline press.
González, F. (2004). Los métodos etnográficos en la investigación cualitativa en educación. Maracaibo, Venezuela: Instituto Pedagógico de Maracay.
Guba, E.G. (1978). Toward a methodology of naturalistic inquiry in educational evaluation. Monograph Series in Evaluation N. 8. Los Angeles, United Estates: University of California.
_________. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries”. Educational Communication and Technology Journal, 29(2), 75-91.
Guba, E.G. and Lincoln, Y.S. (1981). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco, United States: Jossey-Bass.
_________. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry”. Educational Communication and Technology Journal, 30(4), 233-252.
_________. (1989). Fourth generation evaluation. California, United States: Sage.
_________. (1990). Can there be a human science?. Person Centered Review, 5(2), 130-154.
Hall, E. (1977). Beyond culture. New York, United States: Anchor Books.
Hirschman, E. (1990). Secular Immortality and the American Ideology of Affluence. Journal of Consumer Research, 16, 344-359.
_________. (1992). The Consciousness of Addiction: Toward a General Theory of Compulsive Consumption. Journal of Consumer Research, 19, 155-179.
Holbrook, M. (1989). Seven Routes to Facilitating the Semiotics Interpretations of Consumption Symbolism and Marketing Imagery in Works of Art: Some Tips for Wildcats. Advances in Consumer Research, 16, 420-425.
Holbrook, M. B. and kuwahara, T. (1998). Collective stereographic photo essays: An integrated approach to probing consumption experiences in depth. International. Journal of Research in Marketing, 15, 201-221.
Husserl, E. (1967). The thesis of the natural standpoint and its suspension. In J.J. Kockelmans (Ed.), Phenomenology. New York, United States: Garden City.
Leininger, M. (1994). Evaluation criteria and critique of qualitative research studies. In J. M. Morse (Ed.), Critical Sisees in Qualitative Research Methods. California, United States: Sage.
Levy, S. J. (1996). Stalin the amphisbaena. Journal of Consumer Research, 23, 163-176.
Lincoln, Y.S. and Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California, United States: Sage.
Lincoln, Y.S. (1990). Toward a categorical imperative for qualitative research. Qualitative Inquiry in Education: The continuum Debate, 1, 277-295.
_________. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative Inquiry, 1, 275-289.
Martínez, M. (2004). La etnometodología y el interaccionismo simbólico. Sus aspectos metodológicos específicos. Caracas, Venezuela: Universidad Simón Bolívar.
McDaniels, C. y Gates, R. (1999). Investigación de mercados contemporánea. Ciudad de México, México: International Thomson Publishing.
Miles, M. y Huberman, M. (2003). Analyse des données qualitatives. Bruxelles, Belgique: De Boeck Université Éditions.
Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Thousands Oaks, United States: Sage.
Páramo, D. (2002). A mí no me hablen de mercadeo. Bogotá, Colombia: Balaje Editores.
_________. (2000). La etnografía, una aproximación antropológica al estudio del comportamiento del consumidor. Revista Colombiana de Marketing, 1(1), 1-23.
_________. (2004). El fenómeno de consumo y el consumo en marketing. Revista Convergencia, 34, 221-250.
_________. (2007). La literatura en la enseñanza del mercadeo. Un experimento. En Epistemología, investigación y educación en las Ciencias Administrativas. Bogotá, Colombia: ASCOLFA.
Páramo, D. y Ramírez, E. (2017). Etnomarketing, la dimensión cultural del marketing. Bogotá, Colombia: Klasse Editores.
Patton, M. (2002). Qualitative Research y Evaluation Methods. California, United States: Sage Publications.
Schutz, A. (1964). Studies in social theory. La Haya, Países Bajos: Martinus Hijhoff.
Thompson, C., Pollio, H. and Locander, W. (1994). The Spoken and the Unspoken: A Hermeneutic Approach to understanding the Cultural Viewpoints that Underlie Consumers’ Expressed. Journal of Consumer Research, 21, 432-452.
Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for action sensitive pedagogy. New York, United States: Routledge.
Wallendorf, M. and Brucks, M. (1993). Introspection in consumer research: Implementation and implications. Journal of Consumer Research, 20, 339-359.
Wolf, M. (1982). Sociologías de la vida cotidiana. Madrid, España: Ediciones Cátedra.
Fenomenología
(Phenomenology)
Andrea Porras Páez
¿Cuáles son los orígenes del método y sus principales representantes?
El estudio de los fenómenos sociales desde la fenomenología como método tiene sus raíces en la filosofía, ciencia que propende por explicar el mundo real desde la conciencia: de esta nace la fenomenología para entender los significados, las estructuras y la esencia que hay detrás de los fenómenos, a partir de lo que las personas o grupos de personas viven desde sus experiencias personales (Patton, 2002).
El origen del enfoque fenomenológico se remonta a la alegoría platónica de la caverna, en la que se manifestaba que aquello que las personas entienden por “realidad” es solo una sombra del fenómeno de la verdadera realidad; con esta primera fase se separa la realidad del fenómeno. El enfoque evoluciona en el siglo XVIII con Inmanuel Kant, quien definió al “fenómeno” como algo que aparece en la mente humana. Posteriormente, Hegel, en el siglo XIX, plantea la fenomenología como una manera apropiada de estudiar la ruta que toma la conciencia humana en el pasar de una conciencia natural a un conocimiento real (Converse, 2012).
La noción de “fenómeno” se extendió finalmente, incluyendo la noción de “pensamiento”, gracias a los aportes de Franz Brentano, quien también desarrolló el principio de intencionalidad, tan importante para el enfoque fenomenológico. Brentano sostuvo que todo acto de la mente estaba relacionado con un objeto e implicaba que todas las percepciones tienen significado.
Esta ruta histórica del pensamiento fenomenólogo dio paso a los máximos exponentes del método: Edmund Husserl (1859-1938) y Martin Heidegger (1889-1976). Otros contribuyentes esenciales fueron Max Sheler (1874-1828), con su principio de simpatía, y Alfred Schütz (1899- 1959).
A partir del principio de intencionalidad de Brentano, Husserl (1859-1938) plantea como objetivo de la investigación fenomenológica: entender el pensamiento humano y la experiencia a través de un estudio riguroso e imparcial de las cosas tal y como aparecen. Además, su noción de “reducción filosófica” (olvidar las preconcepciones de un fenómeno para experimentar su esencia pura) les permitiría a los investigadores acercarse al fenómeno sin prejuicios ni teorías o conocimientos previos, para poder enfocarse en lo “dado”, ir al fenómeno sin cambios e ir hacia las cosas mismas, tomando como cosas aquello que se presenta en la conciencia, pasando de la singularidad a la universalidad y la esencia (Converse, 2012). El entendimiento del fenómeno, a partir de la experiencia de quien lo vive, se busca con el objetivo final de describirlo.
Con Martin Heidegger (1889-1976) la fenomenología pone énfasis particular en el significado de ese entendimiento, con lo que se aclara que todo entendimiento es interpretación. Alejándose un poco de la idea de reducción filosófica o de preconceptos, hace alusión a una prevención real y consistente, poniendo de manifiesto que la manera en que se observa el mundo puede influir en el entendimiento del objeto de estudio. El ideal es lograr develar lo que se muestra y cómo se muestra, en cuanto a su esencia misma, desde la experiencia vivida de los involucrados en el fenómeno. Acudiendo a la pregunta ontológica “¿cuál es el significado del ser?” creía que el mundo era una parte esencial de nuestro entendimiento del significado del ser y que no estaba separado.
Heidegger también expone el círculo hermenéutico, concepto posteriormente desarrollado por Hans Georg Gadamer (1900-2002). Este explica que la naturaleza del ser nunca termina, es un proceso circular (mas no cíclico); por lo tanto, el significado del ser en el mundo también es circular. En este círculo hay interpretación; por ese motivo, antes de entrar en el círculo el investigador debe conocer sus preconcepciones, pues la interpretación toma lugar con el entendimiento del mundo del que el investigador es parte y el cual se dimensiona histórica, social y políticamente. Para Heidegger, todo entendimiento es interpretación desde una perspectiva particular y, para Gadamer, el texto y la conversación son también medios de interpretación (Martínez, 2004).
En resumen, es necesario indicar a Immanuel Kant (1724-1804), Gerg Whilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Erns Mach (1838-1916) y Franz Brentano (1838-1917) como los precursores del método, y a Edmund Husserl (1859-1938) como su fundador. Otros practicaron el método no necesariamente apegados a la metodología de Husserl, como Max Sheler (1874-1828) y Martin Heidegger (1889-1976). Entre los seguidores de Husserl y Heidegger es posible mencionar a Edith Stein (1891-1942), Roman Ingarden (1893-1970), Aron Gurwitch (1901-1973), Alfred Schütz (1899-1959), Eugen Fink (1905-1975) y Herbert Marcuse (1898-1979). Finalmente, los trabajos fenomenológicos de otros como Hans Georg Gadamer (1900- 2002), Hannah Arendt (1906- 1975), Emmanuel Levinas (1906-1995), Jean Paul Sartre (1905-1980), Maurice Merleau-Ponty (1908- 1961) y Jacques Derrida (1930-2004) comparten un aire de familia dentro de un movimiento con ideas de Husserl y Heidegger.
¿Cuándo y para qué tipo de problemas de investigación escoger este método?
Al ser la fenomenología el tratado de los fenómenos, como metodología para el entendimiento y descripción de los mismos puede ser utilizada sobre todos aquellos acontecimientos y hechos sociales que le suceden a un determinado grupo social en lo cotidiano. Es un método de la sociología derivado de la filosofía que, como todos los métodos de investigación cualitativa, busca conocer los patrones de comportamiento de las personas con un rigor sistemático que garantice su cientificidad.
Para Husserl, un conocimiento científico genuino se apoya en evidencias internas y, a medida que estas se extienden, lo hace también el conocimiento. La esencia del fenómeno que se busca con este enfoque, aunque aparece en la intuición de los seres individualmente, no se reduce a ellos y, de cierto modo, es atemporal, ya que no corresponde a coordenadas de tiempo ni espacio; por lo tanto, la meta del investigador es alcanzar, por medio de la intuición de la esencia de los fenómenos, los principios generales.
Tal como Schütz (2003) afirma, no es posible comprender un fenómeno social sin reducirlo a la actividad humana que lo ha creado y a aquellos motivos que lo originan. Para la fenomenología, el mundo social o campo de acción es el lugar donde la cultura se desarrolla, el cual se organiza alrededor de un ser, una persona, de acuerdo a sus planes y significaciones, y no limita las posibilidades que implica para otras personas.
Se parte, en primera instancia, del sujeto como noción fundamental. El objetivo es comprender su realidad, su sentido común de las cosas, reconociendo que todo individuo está integrado a un mundo particular en el cual actúan otros objetos y otros semejantes que funcionan en las mismas dinámicas y circunstancias y, por lo tanto, hacen parte de su caudal de conocimiento (Schütz, 2003).
En el campo de las ciencias sociales y administrativas está legitimado que, entre otras exigencias, el conocimiento incluye la descripción. Esta es finalmente la que nombra y le da forma y vida a un fenómeno anteriormente desconocido. Es decir, para poder explicar un fenómeno humano es necesario comprenderlo, lo cual es posible si se tienen los datos de aquello que lo explica, lo hace existir y puede describirlo (Chanlat, 2002). Esta descripción es esencialmente el objetivo de la fenomenología y debe acompañarse, de igual manera, de una comprensión muy bien expresada y explicada.
Orrego (2009) estudia, por ejemplo, la dimensión humana de la administración desde la fenomenología, más específicamente el emprendimiento como una actividad del ser humano, como parte de lo que significa su esencia sin ser ajeno a su persona, porque en el ser interior es en donde se produce la convicción necesaria para enfrentar la acción exterior, encarnado en las incertidumbres de su contexto. Para alcanzar, entonces, la esencia del emprendimiento, se necesita analizar el acto de emprender como conducta concreta, conducta que ha sido formada en el mundo donde las personalidades interactúan y se unen por medio de relaciones, de tal forma que terminan por aprehender dicha realidad social. Cada persona, por medio de la sociabilidad, participa en un mundo que posee aspiraciones, valores y significados.
De igual forma, se puede aplicar en investigaciones psicológicas, sociológicas, educacionales (Martínez, 2004) y, como se ha expuesto, puede ser aplicado en las ciencias administrativas, ya sea para investigar un patrón de comportamiento común y experiencial como el emprendimiento o para entender problemáticas al interior de las empresas como el hurto calificado o la discriminación.
¿Cuáles son las condiciones óptimas para su aplicación?
Para poder realizar una descripción del fenómeno es necesario entender la experiencia vivida por la(s) persona(s); es decir, el significado, la estructura y la esencia que tiene para ellas. La fenomenología indaga por aquello que hace a algo ser lo que es y sin lo cual no sería lo que es (Van Manen, 1990). Es el estudio de cómo las personas experimentan, a través de sus sentidos, las cosas que viven, y la manera como las describen. Se enfoca en cómo las personas juntan los fenómenos experimentados y le dan sentido al mundo, desarrollando una visión del mismo. Lo importante es conocer lo que las personas experimentan y cómo interpretan el mundo (Paramo, 2006).
Se debe comenzar sin hipótesis, tratando de aminorar al mínimo la incidencia de las propias concepciones, ideas, intereses, teorías, y esforzándose por captar en su totalidad la realidad que le es presentada a la conciencia de manera vivencial.
Es fundamental que, del problema de investigación a abordar, se cuente con individuos que hayan experimentado el fenómeno. La fenomenología ha sido constantemente usada en la rama de la psicología y la medicina para la comprensión de fenómenos como enfermedades o trastornos; sin embargo, también ha sido utilizada en diversas ciencias sociales que se inclinan por el estudio del ser humano en sociedad (Martínez, 2004). En los casos en los que un individuo está impedido se prosigue a investigar con personas cercanas que tengan conocimiento e información sobre el fenómeno.
¿Cómo se aplica?
a) Inicios de la aplicación del método
De acuerdo con la orientación fenomenológica, antes de abordar el fenómeno de estudio se debe acudir a la clarificación de presupuestos con el fin de reducir el impacto de los mismos a un mínimo y tomar plena conciencia de aquellas ideas o juicios de valor que no pueden eliminarse. Estos proviene de las diferentes dimensiones humanas que componen a cada investigador y, como puntos de partida, pueden ejercer ciertos grados de influencia. En esta etapa se deben examinar los valores, las actitudes, las creencias, los presentimientos, los intereses, las conjeturas e hipótesis con las que los investigadores llegan a abordar el fenómeno de estudio.
b) Selección de los datos
Al ser la fenomenología una metodología de tipo descriptivo, los siguientes pasos son de gran valor y de ellos depende el lograr realizar una descripción correcta del fenómeno. La etapa descriptiva se compone de tres pasos: el primero de ellos es la elección de la técnica o procedimiento. Esta debe ser adecuada para realizar observaciones repetidas veces, por lo cual se recomienda grabar o filmar para que puedan ser escuchadas u observadas posteriormente por el investigador. Los procedimientos recomendados para la investigación fenomenológica son la observación directa participativa, la entrevista a profundidad y el auto reportaje:
•Observación directa o participativa: el investigador hace parte de la investigación (o lo simula) en los eventos vivos, recogiendo datos y tomando apuntes, evitando alterarlos con su presencia. Se realizan descripciones de las actividades, los comportamientos y las acciones de las personas en detalle. Asimismo, se presta gran atención al conjunto de procesos de interacciones sociales y a los procesos organizacionales que hacen parte de la experiencia humana a observar.
•Entrevista a profundidad: con un adecuado conocimiento de los sujetos en estudio. Debe estructurarse con anterioridad, pero no ser rígida. Esta nos proporciona citas directas sobre las opiniones, el conocimiento, las experiencias y los sentimientos de las personas objeto de estudio.
•Auto-reportaje: con una guía que contenga las áreas o preguntas a tratar.
c) Recolección progresiva de los datos
Una vez es seleccionada la técnica adecuada para la investigación, los siguientes pasos de la etapa descriptiva son:
•Aplicación del procedimiento o técnica seleccionada.
•Elaboración de la descripción protocolar.
El objetivo es lograr la descripción —lo más completa y no prejuiciada posible— del fenómeno de estudio, al punto de que refleje la realidad de cada sujeto, la manera como experimenta o vive los fenómenos, su mundo y su situación, de la forma más auténtica.
La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado debe caracterizarse por la observación y el registro de la realidad tal cual se presenta a los investigadores, los cuales necesitan lograr un equilibrio que requiere de aptitud, entrenamiento y autocrítica.
Se aplican las reglas de reducción para una observación más objetiva (ver Tabla 1), que han de funcionar como una alerta de la influencia de las ideas preconcebidas. Todo esto necesita de una concentración a profundidad y de una ingenuidad disciplinada. Se recomienda realizar una primera prueba piloto antes de proceder a agotar todos los procedimientos seleccionados.
Existen unas reglas de reducción positivas y negativas. Las reglas positivas indican que debe verse todo lo dado, observar la complejidad de las partes en toda su variedad y tener en cuenta que deben repetirse las observaciones las veces que sea necesario. Las reglas de reducción negativas incluyen tanto reducir lo subjetivo (sentimientos, prácticas, deseos, percepciones, sesgos etc.), como tener en cuenta las concepciones teóricas, pero al mismo tiempo excluir la tradición: el estado actual de la creencia, marcos teóricos e ideas aceptadas.
Posteriormente, se procede a la elaboración de la descripción protocolar para cada sujeto y, a continuación, en conjunto o agrupado al criterio del investigador, dependiendo de las categorías encontradas en el estudio del fenómeno. En este punto deben cumplirse cinco características esenciales de la descripción protocolar:
•Debe reflejar la realidad o el fenómeno como fue presentado.
•Debe ser lo más completa posible y sin omisiones de datos de relevancia al estudio.
•No debe contener elementos “proyectados por el observador”, ideas, prejuicios propios, teorías consagradas ni hipótesis plausibles.
•Debe recoger el fenómeno a describir en su contexto natural, en el mundo en el que se presenta, y las condiciones de su situación particular.
•Debe ser efectuada con una verdadera “ingenuidad disciplinada”.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе